Más allá que las apariencias nos engañen, y nos hagan creer de la existencia de similitudes entre la concepción teórica de Bazin y la producción cinematográfica de Vertov; se podrían establecer entre ellos una relación pseudomórfica basada en el elemento común que sostiene a cada una de las teorías esbosados, que descansan sobre el concepto de la realidad. Siempre y cuando no se pierda de vista que ambas toman a la realidad como factor inherente al fenómeno cinematográfico. No hay que dejar de lado que el término realidad tiene diferentes formas de hacerse patente según sea desde Vertov o Bazin; aunque ninguno de ellos defina qué es la realidad. Sin embargo intentaremos, por medio de un análisis que pretenderá ser profundo dar con lo qué realmente separa a estos dos teóricos. Se cree oportuno tener en cuenta una vez más el concepto de lo pseudomorfo formulado por Tom Gunning, que nos brindará una idea más acabada para explicar del por qué de la vinculación de estos autores: “…En las ciencias naturales existe el concepto de lo pseudomorfo, que se refiere a un fenómeno que se parece a otro fenómeno - mineral o vegetal - sin que estén realmente emparentados. La relación entre un paradigma pseudomórfico y otro auténtico es la de uno falso con su original: un engaño superficial, escondiendo un número de diferencias internas, una atractiva apariencia de afinidad que disimula una discontinuidad básica en género y especie…” (1).
Cabe señalar que Bazin en “Ontología de la imagen fotográfica”, artículo incluido en “¿Qué es el cine? En el que alude a la imagen obtenida por dicho dispositivo como una imagen “objetiva”, una reproducción que no le debe nada al hombre. En cambio Vertov no es que niegue el proceso de mecanización del dispositivo, sino que le atribuye a éste un grado de humanización, de presencia sobrehumana. En relación a ello Deuleze nos dice: “… No es para Vertov que los seres fuesen máquinas, sino que más bien las máquinas tenían corazón, y corrían, temblaban, se sobresaltaban y echaban chispas como también podían hacerlo el hombre, con otros movimientos y bajo otra condiciones, pero siempre en interacción unos con otros…” (2). Con cierto grado de crueldad Bazin privilegia el registro filmográfico como una suerte de documento que tiene mayor importancia y legitimidad que el mismo hombre; por ello prohíbe el montaje a favor de una continuidad, que nos permitirá captar el flujo de realidad a través de la cámara. Por ello Daney nos dice: “…El camareman corre tantos peligros como los soldados cuya muerte está encargado de fotografiar, aunque arriesgue su vida (pero ¡que importa si la película se salva!)…” (3). Vertov a partir del concepto del intervalo no sólo nos ofrece la imagen que da cuenta del registro sino que además nos muestra a través del negativo el “índice” lo que da fe del encuentro entre la cámara y el sujeto, para decirlo con Comolli (4).
Pero la imagen del negativo visto por medio del objetivo de la cámara reafirma la idea del objetivo como un “ojo” que puede ver más que el órgano humano, como también nos muestra que no existe otra realidad más que la captada por la cámara. Se puede inferir de ello que la pantalla es para los espectadores lo que el lente de la cámara es para Vertov, es decir una prolongación perfeccionada del órgano de la visión. En cambio Bazin considera al objetivo no como una prolongación sino como un reemplazo, y por ello nos dice: “… La originalidad de la fotografía con relación a la pintura reside por tanto en su esencial objetividad. Tanto es así que el conjunto de lentes que en la cámara sustituye al ojo humano recibe precisamente el nombre de objetivo…” (5).
Aumont en su libro “Las teorías de los cineastas” , nos advierte de que no debiéramos interpretar al concepto de intervalo en un sentido espacial, sino en uno temporal, que se encuentra estrechamente vinculado con las operaciones de articulación del material fílmico, que tienen lugar en la mesa de montaje. Mediante el concepto de intervalo Vertov pone en evidencia la mediatización existente entre el registro del objeto y su proyección en la pantalla; Vertov nunca nos oculta los mecanismos por lo que él opera no sólo sobre el material; sino también lo hace sobre nuestros mientes. No es casual que nos muestre el negativo de la niña seguido de su proyección a 24 cuadros por segundo. Dicho concepto también se manifiesta en la secuencia en la que se ve al cameraman registrando a un grupo de jóvenes viajando en una calesa. Es justamente en este ejemplo en el que se hace patente para el espectador que lo que está frente a él sería imposible de ver sino fuera que admita en su imaginación la presencia de otra cámara, que registre tanto a los jóvenes como al cameraman. A todo esto Comolli nos dice:”… La secuencia de los jóvenes viajando en calesa es asombrosa…”. Más adelante nos dice:”… por hacernos imaginar esa alocada persecución (definitivamente imposible, por otra parte) de una segunda cámara que a la vez filma a ambos. Lo fuera-de-escena (el equipo que filma lo que veo) se transforma en un fuera-de-campo articulado lógicamente con el campo, por efecto de una operación mental, de una deducción: si veo una cámara en el film, es porque otra la está filmando…” (6). Y a partir de esta frase que las palabras de Aumont cobran sentido que nos dice: “… El ojo, armado de su parte sobrehumana, la cámara, y de su parte humana (la conciencia, el cerebro, el montaje) tiene una labor: producir la ordenación de los cine-hechos (esto es, al fin y al cabo, los hechos sin más) en cine cosa…”(7).
Cabe señalar que el concepto de intervalo no es ni más ni menos que la descripción del fenómeno fílmico; y es a partir de éste con el que Vertov aspira a crear a ese nuevo hombre; mediante una ilusión que al mismo tiempo que se la construye, la desmitifica. Por ello Comolli nos dice:”… El análisis que desata la magia de síntesis del movimiento, es una magia al revés. Como el engaño, deshace al engaño. Aumenta la fuerza de la ilusión cinematográfica al tiempo que parece anularla…” (8).
Bazin apela a una realidad aprensible por el ojo de la cámara, pero sin la mediación del montaje; ya que lo consideraba como un recurso que escamoteaba al espectador un flujo de tiempo continuo, es decir éste pierde la fe ante lo que está en la pantalla. Para Bazin, el realizador debe ser capaz de construir una puesta en escena en la que se pueda mostrar a la totalidad de los elementos que inreactúan en ella. El teórico francés a diferencia de Vertov reclama una realidad sin mediación, sin intervalos.
Otra relación psuedomórfica entre el realizador soviético y el teórico francés, se aprecia en la idea del fenómeno cinematográfico como independiente a las otras artes, como un medio capaz de hacer patente lo real sin artificios. Ambos quieren demostrar esa independencia a pesar de que Bazin se refiera al cine como un arte impuro o que Vertov apele a técnicas propias de otras disciplinas cercanas al cine en sus producciones audiovisuales. Por ello Vertov en lo que podríamos denominar una declaración de principios nos dice: “… A los espectadores. Esta película presenta un experimento de comunicación cinematográfica de elementos visibles. Sin la ayuda de intertítulos. Sin la ayuda de un guión. Una película sin filmaciones en estudios, sin actores. Este trabajo experimental conduce a crear un lenguaje internacional verdadero del cine basado en su total separación del lenguaje del teatro y la literatura…” (9). A lo que Bazin nos agrega: “… Si el cine es un arte de la realidad por mantener una relación de registro con ésta, y su esencia reside allí, el lenguaje cinematográfico no podría ser sino un complemento, hasta un estorbo, que debe estar subordinado a este hecho, ya que el ser del cine reside en la cualidad mecánica de su imagen que puede revelar lo real sin artificios…” (10).
Es justamente ese factor en apariencia unificador es lo que separa a Bazin de Vertov; ya que ambos ven en el cinematógrafo un medio eficaz para realizar un acercamiento a la realidad. Pero Bazin aspira a que ésta sea captada a pesar de la intervención del hombre y en forma total, es decir sin la intervención del montaje. Y Vertov pretenda hacerla aprensible por medio del ojo-cámara, es decir mostrarnos la realidad a través de lo artificial que hay en ella, no para desmentirla sino para potenciarla. La frase de Deleuze nos remita al concepto de los pseudomorfo y nos de una idea que nos explique del por qué de la unión del realizador soviético y el teórico francés:”… El tiempo como intervalo es el presente variable acelerado, y el tiempo como todo es la espiral abierta en los dos extremos, la inmensidad del pasado y del futuro. Infinitamente dilatado, el presente se convertirá justamente en el todo; infinitamente contraído, el todo pasaría al intervalo…” (11).
Notas:
1.Gunning, Tom "An Unseen Energy Swallows Space. The Space in Early Film and Its Relation to American Avant Garde Film”. Pág. 1.
2.Cita extraída del libro La imagen movimiento de Gilles Deuleze. (Pág. 64 – 65).
3.Daney.- “La pantalla fantasmática (Bazin y los animales)”, en “Cine, arte del presente”.Pág. 31.
4.Jean- Louis Comolli.- Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine, en “El porvenir del hombre”.Pág.74.
5.Cita extraída del libro ¿Qué es el cine? de Bazin .- en Ontología de la imagen fotográfica. (Pág. 18).
6.Jean- Louis Comolli.- Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine, en “El porvenir del hombre”.Pág.76.
7.Cita extraída del libro Las teorías de los cineastas de Aumont (Pág. 81).
8.Jean- Louis Comolli.- Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine, en “El porvenir del hombre”.Pág.85.
9. Cita extraída de la revista Km 111 ( Pág.63). Artículo Actual- inactual, el realismo de André Bazin. Un comentario sobre su ontología del cine, por Domin Choi.
10. Cita extraída del film “El hombre de la cámara” de Dziga Vertov.
11. Cita extraída del libro La imagen movimiento de Gilles Deuleze. Pág.55.
Bibliografía básica:
• Henderson, Brian, "Dos tipos de teoría del cine", en Nichols, Bill, Movies and Methods, Los Angeles-Berkeley, UCLA Press, 1976 (pp. 388-400) (traducción de la cátedra).
• Vertov, Dziga “Del cine-ojo al radio-ojo”, en Romaguera, J. Y Alsina Thevenet —Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 1993.
• Niney, François “Artavadz Pelechian, la realidad desmontada”, en F. Niney, L’epreuve du réel a l’ecran: essai sur le principe de realité documentaire. Bruselas, De Boeck, 2000 (traducción de la cátedra).
• Villain, Dominique —El montaje. Madrid, Cátedra, 1994.
Bibliografía complementaria:
§ Jean Luois Comolli. “El provenir del hombre”, en “Filmar para ver”.Escritos de teoría y crítica de cine. Comp. La Ferla, Jorge. Ediciones Simurg / Cátedra La Ferla (UBA). Buenos Aires. Año 2002.
§ Domin Choi.- Actual- inactual, el realismo de André Bazin. Un comentario sobre su ontología del cine. Km 111 n°6. Editorial Santiago de Arcos. Buenos Aires. Septiembre 2005.
§ Gunning, Tom "An Unseen Energy Swallows Space. The Space in Early Film and Its Relation to American Avant Garde Film", en Fell, John (ed.) Film Before Griffith, Univ. of California Press, 1983 (pp. 355-366) (traducción de la cátedra).
§ Jacques Aumont. Las teorías de los cineastas. Comunicación 155 Cine. Editorial Paidós. Año 2004.
§ Gilles Deleuze. – La imagen – movimiento. Estudios sobre cine 1. Barcelona, Buenos Aires, Méjico. 1999.
§ Serge Daney.- “La pantalla fantasmática (Bazin y los animales)” en Cine, arte del presente. En Biblioteca Km 111. Saniogo Arcos editores. Buenos Aires. Año 2004.
Cabe señalar que Bazin en “Ontología de la imagen fotográfica”, artículo incluido en “¿Qué es el cine? En el que alude a la imagen obtenida por dicho dispositivo como una imagen “objetiva”, una reproducción que no le debe nada al hombre. En cambio Vertov no es que niegue el proceso de mecanización del dispositivo, sino que le atribuye a éste un grado de humanización, de presencia sobrehumana. En relación a ello Deuleze nos dice: “… No es para Vertov que los seres fuesen máquinas, sino que más bien las máquinas tenían corazón, y corrían, temblaban, se sobresaltaban y echaban chispas como también podían hacerlo el hombre, con otros movimientos y bajo otra condiciones, pero siempre en interacción unos con otros…” (2). Con cierto grado de crueldad Bazin privilegia el registro filmográfico como una suerte de documento que tiene mayor importancia y legitimidad que el mismo hombre; por ello prohíbe el montaje a favor de una continuidad, que nos permitirá captar el flujo de realidad a través de la cámara. Por ello Daney nos dice: “…El camareman corre tantos peligros como los soldados cuya muerte está encargado de fotografiar, aunque arriesgue su vida (pero ¡que importa si la película se salva!)…” (3). Vertov a partir del concepto del intervalo no sólo nos ofrece la imagen que da cuenta del registro sino que además nos muestra a través del negativo el “índice” lo que da fe del encuentro entre la cámara y el sujeto, para decirlo con Comolli (4).
Pero la imagen del negativo visto por medio del objetivo de la cámara reafirma la idea del objetivo como un “ojo” que puede ver más que el órgano humano, como también nos muestra que no existe otra realidad más que la captada por la cámara. Se puede inferir de ello que la pantalla es para los espectadores lo que el lente de la cámara es para Vertov, es decir una prolongación perfeccionada del órgano de la visión. En cambio Bazin considera al objetivo no como una prolongación sino como un reemplazo, y por ello nos dice: “… La originalidad de la fotografía con relación a la pintura reside por tanto en su esencial objetividad. Tanto es así que el conjunto de lentes que en la cámara sustituye al ojo humano recibe precisamente el nombre de objetivo…” (5).
Aumont en su libro “Las teorías de los cineastas” , nos advierte de que no debiéramos interpretar al concepto de intervalo en un sentido espacial, sino en uno temporal, que se encuentra estrechamente vinculado con las operaciones de articulación del material fílmico, que tienen lugar en la mesa de montaje. Mediante el concepto de intervalo Vertov pone en evidencia la mediatización existente entre el registro del objeto y su proyección en la pantalla; Vertov nunca nos oculta los mecanismos por lo que él opera no sólo sobre el material; sino también lo hace sobre nuestros mientes. No es casual que nos muestre el negativo de la niña seguido de su proyección a 24 cuadros por segundo. Dicho concepto también se manifiesta en la secuencia en la que se ve al cameraman registrando a un grupo de jóvenes viajando en una calesa. Es justamente en este ejemplo en el que se hace patente para el espectador que lo que está frente a él sería imposible de ver sino fuera que admita en su imaginación la presencia de otra cámara, que registre tanto a los jóvenes como al cameraman. A todo esto Comolli nos dice:”… La secuencia de los jóvenes viajando en calesa es asombrosa…”. Más adelante nos dice:”… por hacernos imaginar esa alocada persecución (definitivamente imposible, por otra parte) de una segunda cámara que a la vez filma a ambos. Lo fuera-de-escena (el equipo que filma lo que veo) se transforma en un fuera-de-campo articulado lógicamente con el campo, por efecto de una operación mental, de una deducción: si veo una cámara en el film, es porque otra la está filmando…” (6). Y a partir de esta frase que las palabras de Aumont cobran sentido que nos dice: “… El ojo, armado de su parte sobrehumana, la cámara, y de su parte humana (la conciencia, el cerebro, el montaje) tiene una labor: producir la ordenación de los cine-hechos (esto es, al fin y al cabo, los hechos sin más) en cine cosa…”(7).
Cabe señalar que el concepto de intervalo no es ni más ni menos que la descripción del fenómeno fílmico; y es a partir de éste con el que Vertov aspira a crear a ese nuevo hombre; mediante una ilusión que al mismo tiempo que se la construye, la desmitifica. Por ello Comolli nos dice:”… El análisis que desata la magia de síntesis del movimiento, es una magia al revés. Como el engaño, deshace al engaño. Aumenta la fuerza de la ilusión cinematográfica al tiempo que parece anularla…” (8).
Bazin apela a una realidad aprensible por el ojo de la cámara, pero sin la mediación del montaje; ya que lo consideraba como un recurso que escamoteaba al espectador un flujo de tiempo continuo, es decir éste pierde la fe ante lo que está en la pantalla. Para Bazin, el realizador debe ser capaz de construir una puesta en escena en la que se pueda mostrar a la totalidad de los elementos que inreactúan en ella. El teórico francés a diferencia de Vertov reclama una realidad sin mediación, sin intervalos.
Otra relación psuedomórfica entre el realizador soviético y el teórico francés, se aprecia en la idea del fenómeno cinematográfico como independiente a las otras artes, como un medio capaz de hacer patente lo real sin artificios. Ambos quieren demostrar esa independencia a pesar de que Bazin se refiera al cine como un arte impuro o que Vertov apele a técnicas propias de otras disciplinas cercanas al cine en sus producciones audiovisuales. Por ello Vertov en lo que podríamos denominar una declaración de principios nos dice: “… A los espectadores. Esta película presenta un experimento de comunicación cinematográfica de elementos visibles. Sin la ayuda de intertítulos. Sin la ayuda de un guión. Una película sin filmaciones en estudios, sin actores. Este trabajo experimental conduce a crear un lenguaje internacional verdadero del cine basado en su total separación del lenguaje del teatro y la literatura…” (9). A lo que Bazin nos agrega: “… Si el cine es un arte de la realidad por mantener una relación de registro con ésta, y su esencia reside allí, el lenguaje cinematográfico no podría ser sino un complemento, hasta un estorbo, que debe estar subordinado a este hecho, ya que el ser del cine reside en la cualidad mecánica de su imagen que puede revelar lo real sin artificios…” (10).
Es justamente ese factor en apariencia unificador es lo que separa a Bazin de Vertov; ya que ambos ven en el cinematógrafo un medio eficaz para realizar un acercamiento a la realidad. Pero Bazin aspira a que ésta sea captada a pesar de la intervención del hombre y en forma total, es decir sin la intervención del montaje. Y Vertov pretenda hacerla aprensible por medio del ojo-cámara, es decir mostrarnos la realidad a través de lo artificial que hay en ella, no para desmentirla sino para potenciarla. La frase de Deleuze nos remita al concepto de los pseudomorfo y nos de una idea que nos explique del por qué de la unión del realizador soviético y el teórico francés:”… El tiempo como intervalo es el presente variable acelerado, y el tiempo como todo es la espiral abierta en los dos extremos, la inmensidad del pasado y del futuro. Infinitamente dilatado, el presente se convertirá justamente en el todo; infinitamente contraído, el todo pasaría al intervalo…” (11).
Notas:
1.Gunning, Tom "An Unseen Energy Swallows Space. The Space in Early Film and Its Relation to American Avant Garde Film”. Pág. 1.
2.Cita extraída del libro La imagen movimiento de Gilles Deuleze. (Pág. 64 – 65).
3.Daney.- “La pantalla fantasmática (Bazin y los animales)”, en “Cine, arte del presente”.Pág. 31.
4.Jean- Louis Comolli.- Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine, en “El porvenir del hombre”.Pág.74.
5.Cita extraída del libro ¿Qué es el cine? de Bazin .- en Ontología de la imagen fotográfica. (Pág. 18).
6.Jean- Louis Comolli.- Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine, en “El porvenir del hombre”.Pág.76.
7.Cita extraída del libro Las teorías de los cineastas de Aumont (Pág. 81).
8.Jean- Louis Comolli.- Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine, en “El porvenir del hombre”.Pág.85.
9. Cita extraída de la revista Km 111 ( Pág.63). Artículo Actual- inactual, el realismo de André Bazin. Un comentario sobre su ontología del cine, por Domin Choi.
10. Cita extraída del film “El hombre de la cámara” de Dziga Vertov.
11. Cita extraída del libro La imagen movimiento de Gilles Deuleze. Pág.55.
Bibliografía básica:
• Henderson, Brian, "Dos tipos de teoría del cine", en Nichols, Bill, Movies and Methods, Los Angeles-Berkeley, UCLA Press, 1976 (pp. 388-400) (traducción de la cátedra).
• Vertov, Dziga “Del cine-ojo al radio-ojo”, en Romaguera, J. Y Alsina Thevenet —Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 1993.
• Niney, François “Artavadz Pelechian, la realidad desmontada”, en F. Niney, L’epreuve du réel a l’ecran: essai sur le principe de realité documentaire. Bruselas, De Boeck, 2000 (traducción de la cátedra).
• Villain, Dominique —El montaje. Madrid, Cátedra, 1994.
Bibliografía complementaria:
§ Jean Luois Comolli. “El provenir del hombre”, en “Filmar para ver”.Escritos de teoría y crítica de cine. Comp. La Ferla, Jorge. Ediciones Simurg / Cátedra La Ferla (UBA). Buenos Aires. Año 2002.
§ Domin Choi.- Actual- inactual, el realismo de André Bazin. Un comentario sobre su ontología del cine. Km 111 n°6. Editorial Santiago de Arcos. Buenos Aires. Septiembre 2005.
§ Gunning, Tom "An Unseen Energy Swallows Space. The Space in Early Film and Its Relation to American Avant Garde Film", en Fell, John (ed.) Film Before Griffith, Univ. of California Press, 1983 (pp. 355-366) (traducción de la cátedra).
§ Jacques Aumont. Las teorías de los cineastas. Comunicación 155 Cine. Editorial Paidós. Año 2004.
§ Gilles Deleuze. – La imagen – movimiento. Estudios sobre cine 1. Barcelona, Buenos Aires, Méjico. 1999.
§ Serge Daney.- “La pantalla fantasmática (Bazin y los animales)” en Cine, arte del presente. En Biblioteca Km 111. Saniogo Arcos editores. Buenos Aires. Año 2004.
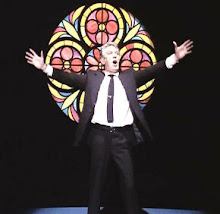
No hay comentarios.:
Publicar un comentario